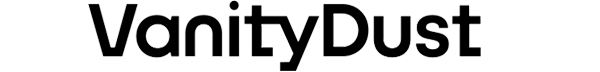La historia que rodea la tristeza de Gijón
su absoluta condición prescindible como enjambre
humano, quistes de cemento y tejido productivo
infrautilizado y desalmado,
comenzó a cobrar corporeidad a través de una conversación
cerca del amanecer, con el taxista que nos llevó del festival
al hostal.
Extransportista para una tienda de muebles de cocina,
400 empleados. Luego 100. Luego pagarés. Luego nein.
Me fascina y abruma un poco la cantidad de currantes que
se han reconvertido laboralmente en taxistas como opción
rutinaria, sin exigencias y con unas expectativas frecuentemente
bajas.
Y, mientras nos contaba su caída en desgracia,
iba señalando, aquí y allá, bloques de cemento
casas, en venta, en exhibición mortecina, fuera de lugar,
amaneció gris.
El ambiente de nuestra zona céntrica no falla en el OpenCor
compramos víveres, la mayoría importados,
pero el ánimo consumista ahí dentro no es ni dinámico ni inclusivo
es, entre el gentío local, cabizbajo y renqueante con
aras de cotidianidad.
En el Jardín Botánico hemos logrado levantar
un poco entre todos, el ánimo rural, porque
la música ayudaba y es, a fin de cuentas,
lo que hemos venido a hacer. Pero
coño
a medio ascender y entregarse al mood se acaba la música. Fin.
Y otras cuatro horas por delante hasta
la noche, descolgadas y ociosas.
La sensación de avanzar sincopadamente de fiesta en fiesta en Gijón
es tan extenuante como contar locales en venta, bares trogloditas
esquinas que repelen y calles sin nada que aportar ni tan siquiera como
testimonios de hechos, sucesos, tránsitos.
El retorno a paso lento desde el Jardín Botánico hasta el hostal
me interpela con insistencia, gritando ahogadamente
que se les fue de las manos y que lo hicieron optimistas y obrando como
si Galileo y estas cosas fuesen nombres de terapias
subvencionadas por una imaginaria e intrépida seguridad social.
Nos detenemos a tomar algo en un casucho con una terraza
muy grande, mesas de plástico, altavoces-dolor y radio dance-fórmula
pocos niños, pocos adultos, el baño está en el piso superior, tocando
a dos habitaciones-reservados todavía por limpiar. Y el ambiente
casi desprende algo de jovialidad terminal. No te jode.
coño
no puedo más, qué te pasa, a ver.
Eso le dice una madre a su hija de unos 4 años
mientras la zarandea reprimiéndose visiblemente
porque la pequeña ha intentado apretar la palanca de la basura
copiando a su madre. Estamos cerca del hostal. Y pienso
que los niños, como se sabe, imitan a los adultos,
lógico que en Gijón los niños intenten lidiar con
la basura como sus padres.
En el OpenCor no queda zumo de naranja. A nadie parece importarle
es sábado. El día gris prosigue inclemente, con el mismo escozor que
el andar de las familias, intentando ir de compras con escasa convicción.
El efluvio mental que me ha invadido al pasar por delante de
una pescadería se refleja en los cristales de las gafas de la cajera del OpenCor.
La pescadería, imagino que de un emprendedor llamado Carlos,
estaba cerrada. Pero algo ahí ha cautivado mi desorbitada atención,
una llamada a la unión y al jaleo productivo y social, un clamor que
remueve el mundo y disuelve las fronteras físicas que tanto codazo dan.
Un logo en plan cartoon de un pez sonriendo preside la tipografía
que, sí, poco tiene que envidiar a Comic Sans. Y el acento para
los empollones de la clase, faltaría más.
Y todo en un local de unos 50 metros en una calle residencial y con bajada.
“Pescaderia” Carlos. Branding por la vena.
Con euforia y un par de logos bien grandes, Carlos nos invita, como tantos, a
seguirle en Twitter y Facebook. A diferencia de otras veces en las que me da igual
ahora, sin dudarlo, lo busco casi con ese ansia del que suplica al cura
que le presente de una vez a dios para que al fin pueda tener la deseada
epifanía y entenderlo todo de golpe y sin lugar a flaquear. Temblando busco
el Facebook del negocio.
Tiene 77 seguidores en Facebook y ha actualizado dos veces en 2015.
El día 1, para desear un año de puta madre a todos con buen pescado.
Y luego el 31 de marzo para matizar un cambio de horarios (pidiendo disculpas)
En el muro, Carlos, que confía plenamente en el appeal de sus productos,
ha llegado a colgar fotos a tropel de todo el pescado muerto que le llega
por las mañanas. Bacalao. Gambas. Atún. Cadáveres de pescado en los muros
de, si el alcance de Carlos es lo que calculo, unas 13 personas.
He decidido que ya era suficiente, que prefería no chequear el Twitter
de la pescadería de Carlos.
Uno tiene que saber cuál es su propio límite a la hora de sondear
el coqueto y abrumador hastío grisáceo de Gijón.