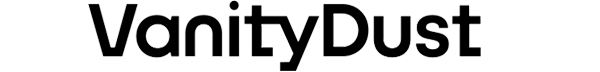Ariana Harwicz
"Hay un infierno ahí dentro"
Era una tarde gris y rancia de miércoles. Llovía. Si no eres Erasmus, es la peor tarde de la semana. Pero la lectura de Matate, amor, libro al que llegué por azares y recomendaciones, había golpeado mi consciencia los últimos días; me había dejado lo suficientemente poseído por la fina demencia de sus páginas que chorradas como la astenia primaveral me parecían inventos para los perezosos seguidores del new age. En la vida rural, como bien veremos ahora, no hay respiro para cansancios. La batalla con la soledad, las relaciones o la violencia del día a día distan mucho del idilio que los urbanitas se montan de la vida en el campo. El campo es otra liga. Si más no, en esa liga juega Ariana Harwicz (BsAs, 1977), y puedo asegurar que, como mínimo, hay que usar un hacha como marcapáginas para no sucumbir al delirio con su primera novel. Todos llegamos puntuales a la cita a ciegas. Jorge, classy editor de Lengua de Trapo, apareció aguantando el paraguas, como un buen gentleman . Al lado, cobijándose, estaba ella, Ariana Harwicz
, una de las estrellas del ambicioso catálogo de la editorial madrileña. No les había visto nunca antes. Les reconocí porque eramos los únicos en toda la plaza Virreina, en el barrio barcelonés de Gràcia. Solos, delante de la iglesia, pasados por agua. No veía mejor plan, la verdad. Directos a un bar cercano, pedimos cafés y nos lanzamos a la entrevista con Ariana. Fue un encuentro hipnótico, distendido pero intenso. Sí, de esos que se hace demasiado breve. De esos que sabes que continuarán, quien sabe si en el campo, quien sabe si haciendo el loco en alguna gran ciudad
. Poco importará el lugar si quien habla es Ariana; de teatro, de cine, de literatura o de su vida.
Pero, ahora, hablemos del campo, de
Matate, amor
. De por qué el delirio es tan amigo de las situaciones extremas. De qué nos espera de una mujer al límite capaz de arrollar nuestras reticencias lectoras, capaz de meternos en un infierno psicológico del que querremos salir cuanto antes. No, espera, aquí también hay controversia, en el infierno también ocurren cosas interesantes. Quizás, hasta también se puede vivir con la chimenea presidiendo la oscuridad más siniestra.
—A nivel del ritmo narrativo de la novela, del flujo de pensamientos compulsivos de la protagonista, veo una personalidad muy potente en ella, que me arrastra hasta su mundo interior desolado, bastante oscuro. Miedos. Fobias. Rabia. Odio. ¿Cómo planteaste esta figura tan peligrosa?
—Cuando uno se pregunta de dónde sale un personaje, sin ánimo de comparar y solo para pensarlo, se puede tener en mente la silla de Van Gogh. Pensar en la silla puede ser más fácil que pensar
en un
personaje, ya sean Madame Bovary o Hamlet. Lo que se dice siempre es que la silla estaba ahí, y uno podía sentarse, reclinarse o pintarla, pero un día de lluvia Van Gogh no salió a trotar por el campo, se quedó, la pintó y ahí está.
Siendo humilde con la comparación, sí hay algo de eso en
M
a
tate, amor
. El personaje estaba ahí, era una mujer de campo que vi pasando un día con el auto.
Ella es
taba caminando y simplemente fue captarla. La creación del personaje fue en parte esa observación del mundo. Una actitud
muy
dramatúrgica: observar los comportamientos
y los
personajes que nos rodean. Creo que un personaje surge de la observación. No emergerá nada nuevo, sino lo que ya estaba ahí pero uno no captaba.

—Fue, entonces, a partir de un vistazo que captaste una serie de rasgos de la mujer y los desarrollaste...¿Podrías vincular esta observación también al hecho de que la novela transcurre en un ámbito rural? Por lo que suelo leer, y a lo que estoy acostumbrado —que no es para nada representativo, sino más bien deformación profesional literario-urbanita—, la mayoría de escritores jóvenes inscriben sus personajes en grandes ciudades. La novela contemporánea parece querer ser urbana. ¿Qué te llamó para ubicarla en el campo? Encontraremos casas aisladas, y ese ambiente tan claustrofóbico —aunque el campo sea abierto—.
—Llevo un año y medio viviendo en el campo, aunque a veces voy a París. Fue intuitivo, pero me convenía ese espacio aislado. Para la novela me convencía esta especie de condensación, de reducto, de gabinete como yo le llamo, para desarrollar la complejidad del personaje. Si a la complejidad del personaje o de voces se sumaba la complejidad de una ciudad el resultado no me interesaba. Me era muy atractivo esa especie de escenario vacío, de cosa teatral, de llevar los acontecimientos a un lugar en el que no hay casi nada: un gallinero, un bosque, un par de animales, tres vecinos y nada más. Pocos elementos alrededor de una mente compleja, me pareció que era una buena combinación.
—La protagonista menciona en un determinado momento esa sensación de estar aislada de todo, y menciona quizás irónicamente una serie de personajes famosos que ojalá hubiesen podido ser sus vecinos. Se siente como al margen de lo que ocurre en el mundo, y tiene consciencia de ello, como preguntándose ‘qué he hecho yo para terminar aquí’.
—Totalmente. Eso tiene que ver con el cóctel de la mente de la protagonista, que tiene una mente camaleónica muy complicada. Por ese lado la novela está llena de contrastes: el ámbito de lo familiar, y el ámbito de lo salvajemente solitario, del campo, del que ella se burla llamándose a sí misma ‘campechana’, caricaturizándose y diciendo que lleva faldas de cuadros y que se pasa el día colgando la ropa. Por un lado hace estas tareas y por el otro puede hablar de Virgina Woolf. Ella está toda construida desde los contrastes. Y eso lo encontramos en el lenguaje. Por un lado, en lo muy coloquial y, por otro, en una pulsión lírica. Es un personaje inestable porque está tensada todo el tiempo entre esos contrastes. Y tiene un desfasaje —desencuentro— con el mundo rural campestre. No diría que lo odia, sino que hay como una atracción y repulsión. Forma parte y no. Por eso también es extranjera, y nunca se considera del todo en ese lugar. No se sabe de qué color es su pasaporte, aunque viene de algún lado porque habla incorrectamente y se expresa mal en ocasiones.
—Hay un elemento en este turbulento personaje que mantienes siempre en el filo de la explosión, que es la violencia latente. La hostilidad con la que se enfrenta al mundo. La protagonista tiene una rabia demente hacia lo que la rodea, incluso a su marido. ¿Te parece que violencia es la palabra correcta?
—Podemos decir que siempre hay una doble narración, la evidente y la que subyace a ella, la subterránea...
—Sí, en este sentido, me recuerda a la narrativa de usa Haneke en, por ejemplo, la película
. En tu novela también hay incomodidad constante. Sin que haya una explosión determinante. Lo veo como una montaña rusa.
—Fue escrita así, en ese estado y con una voz que estalla todo el tiempo. Aunque hay momentos de tranquilidad, como cuando la mujer va a bosque con el niño, en general hay un estado de violencia contenida. Ese es el tiempo rítmico: la aparición y desaparición de esa violencia contenida. Como cuando estalla con el marido, o atraviesa un vidrio, o mata animales o le pega un tiro a un perro. Creo que toda la novela es bélica, no porque sea un thriller, que me lo han preguntado, si no por esta sensación de cine negro y violencia. Está desesperada hasta el final, que termina escondiéndose entre matorrales. Ese es el estado en el que transita toda la novela.

—La estructura familiar que planteas en la novela es, podríamos decir, clásica y nuclear, la mujer vive con su marido y su hijo. Es un planteamiento de familia convencional que, ciertamente, no nos convence desde el primer momento. Nos sentimos agobiados por la situación a través de cómo lo siente la protagonista. ¿Planteaste algún tipo de crítica en este sentido? ¿Quisiste mostrar un problema generalizado pese a ubicarlo en un ámbito rural y remoto?
—Pensándolo desde el cine, como si colocásemos una cámara en la situación, nos imaginamos una casa de campo: la chimenea como fuego del hogar, los gritos de los niños jugando fuera, aparentemente es todo muy bonito. Pero en lo biográfico siempre sentí que hay un infierno ahí adentro. Esa es la visión que tiene la mujer de esa microestructura. Que en ocasiones es muy bonito, porque ella ama a su hijo y a su marido. Incluso en momentos hay gestos de amor, pero también es un infierno un niño llorando y succionando una teta, y un marido con el que no se entiende. A veces se siente a gusto en este iglú, pero otras se convierte en terror. Sale a matar bichos, a por infidelidades.
No está tratada la infidelidad como tesis, sino como un gesto de violencia acostarse con otro.
—Y luego encontramos esos gestos de amor que comentas, de humanidad, que sostienen la novela en ese punto que decías que no llevan la narración a un clímax único, sino que relajan la tensión para volver a explotar de nuevo. ¿Busca realmente la protagonista una vida normal?
—El único momento en el que se ríen la protagonista y su marido juntos es cuando plantean la posibilidad de tener un hijo, y justamente es imposible, ya que en realidad es el ‘nunca más’. Esa complicidad irónica que comparten, ahí sí existe la comprensión. En el resto de la novela predomina la incomprensión. Ella interpreta mal cuando el marido la lleva a una clínica de reposo, que no es una clínica psiquiátrica, sino un lugar para que la mente de ella repose. Pero es imposible, ella vuelve con ganas de romperlo todo, no le sirve de nada.
—Sí, no tuve la sensación al leer ese fragmento de que ahí habría una sanación. No hay fe en que ella pueda recuperarse.
—De camino a la clínica ella dice ‘practico caras para hacer de loca’. No habla con los psicólogos, pero tampoco es que esté loca.
—A pesar de su intermitente demencia, me ha parecido interesante la empatía que despierta el personaje. Sabes que no está loca, y de hecho te identificas en varios aspectos con la protagonista, ya que tiene reflexiones muy ácidas y certeras. ¿Tuviste algún tipo de referente de algún personaje literario? Con el perfil que has creado, escapas del típico personaje convencional depresivo, en este caso de campo, que se autocompadece, que describe su situación como siguiendo los patrones de un realismo ortodoxo, sin salir de ahí.
Si pensáramos la novela en términos pictóricos, la novela sería expresionista.
La pensaría expresionista en los trazos desbordados y apasionados. No hay nada que me parezca más interesante que eso. No está loca, tampoco está cuerda. Y en otro aspecto, tampoco es únicamente mujer, también tiene su lado masculino. Está casada pero profundamente sola. Que navegue entre los dos extremos es lo que le da fuerza. Es una visión deformada de la realidad, del campo, de la maternidad...
—
Matate amor
es tu primera novela, ¿Cómo llegaste a la narrativa, de forma natural? Has estudiado cine y literatura comparada, ¿qué camino hiciste hasta llegar a la novela?
—Había escrito guiones cinematográficos y obras de teatro y trabajado la narratividad desde otros lugares. Mi formación son la literatura, el teatro y el cine, y no encontraba la manera de expresarme de verdad. Para el teatro mi trabajo era demasiado literario, para el guión de cine demasiado teatral. Había algo que no terminaba de armar completamente. La llegada a la novela fue totalmente natural, fue lo más orgánico que pude crear en el momento. Ese personaje se me apareció, en el bosque, un día entré y estaba la novela ahí, en el campo, y fue el resultado de no haber encontrado antes una vía de expresión en otras áreas. Es el resultado después de muchos años. Es un mundo que tiene el germen en la literatura, el cine y en el teatro. Es como si me hubiese decantado finalmente por esa vía.
—¿Seguirás, entonces, en esta dirección? ¿Es el lenguaje con el que te expresas mejor?
—Sí, la novela será adaptada al teatro este año. En principio en Argentina —ojalá después en España—, por Eduardo Milewicz. El director vive en Madrid y es argentino. Hará la adaptación teatral y la puesta en escena.
Ya estoy trabajando en la siguiente novela y sí, creo que el lenguaje de la novela es donde me siento más cómoda, donde me siento yo misma. La han comparado con lo que transmite Lars Von Trier. La imagen del campo la construí a través de algunas obras de teatro de Chéjov, esa ansiedad y angustia de los intelectuales en lo rural, aunque su lenguaje no tenga nada que ver. También de los diarios de John Cheever, que cuenta su cotidianidad con su mujer y su perro en el campo. Y la observación de Woolf y O’Connor. Es mi campo, pero también tomé de otros campos.
—Podríamos seguir, aunque quizás no sea cuestión de alargarnos mucho más...
—Claro, podríamos seguir charlando, toda la tarde, toda la noche —Y Ariana sonríe a su editor, Jorge, que termina su cerveza tras haber regresado de un paseo que ha hecho para dejarnos conversar tranquilamente. Quizás hemos elegido un bar demasiado concurrido, viniendo de dónde veníamos, del campo salvaje y literario de la catártica prosa de Ariana.